
Poco equipaje, un cinquecento como una caja de cerillas, música italiana a todo trapo y disfrutar del paisaje, del ahora, de este pequeño trozo de vida que si no lo vivimos (y aunque lo vivamos), se escapa. Regresar a Venecia, esta vez por carretera, y volver a quedarme atónita con su belleza y con su decadencia. Estrechas las calles, vacías incluso un lunes por la noche de marzo, las góndolas aparcadas y silencio en las plazas. Existe otra Venecia más allá del tumulto. La clave es pasar rápido por los sitios turísticos y dejarse llevar por las calles menos transitadas donde los venecianos pasean a sus perros como cualquier ciudadano del mundo…
Alojarse en Can San Giorgio y despertar al lado del canal. Contemplar sus techos altos, la decoración cuidada con mimo y desayunar despacio, sin prisas antes de partir a Bologna. La ciudad de los soportales donde acabar cenando con amigos en la Osteria del Sole, una especia de sociedad gastronómica donde los boloñeses llevan su propia comida y consumen vino y spritz como si no hubiera un mañana. Partir hacia la Toscana con el mismo equipaje, (resaca) y ansia viva por volver a disfrutar de esta parte del universo bucólica y especial a partes iguales. Parar en el Museo Piaggio a ver cientos de modelos de Vespa antes de llegar a Pisa. Descubrir que más allá de la Torre torcida más famosa del mundo hay un sinfín de callejuelas y plazas llenas de encanto.
Tomar el chianti más sabroso sentados en la Piazza del Duomo de San Gimignano y subir a lo más alto para admirar el paisaje de la Toscana con mucho viento y algo de lluvia. Por la tarde visitar Siena y no parar de admirar su catedral y su Piazza del Campo, la mejor plaza medieval de Europa.
Y así, entre piazzas, pizzas, catedrales y spritz continuamos el viaje hasta Firenze… dispuestos a exprimir cada segundo de esta aventura italiana… y de la vida. Llevando como máxima ese Dolce far niente tan italiano…

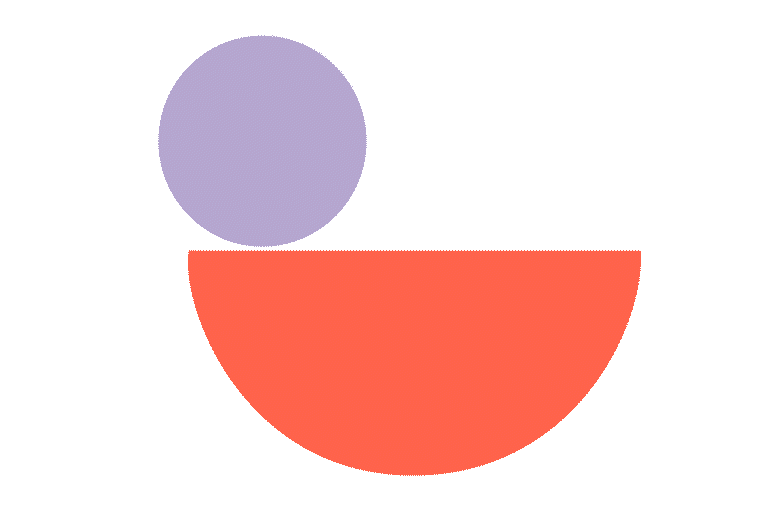
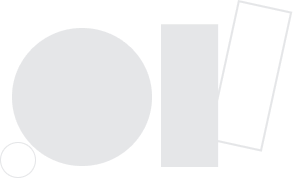
COPYRIGHT NEREA KORTABITARTE. FACTORÍA DE COMUNICACIÓN 2024 ©
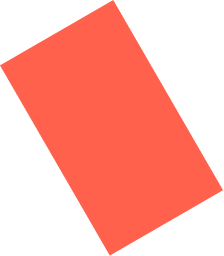
Reserva tu plaza para una sesión Polaroid conmigo. Una vez que completes la compra, me pondré en contacto contigo para programar la cita y brindarte más detalles.