La nostalgia tiene rostro de niña (dos, más bien) y lluvia en los cristales. Apuro los últimos días de trabajo antes del reencuentro con mayúsculas… y recuerdo la voz suave y asustada de mi sobrina en Ghana con una infección de cuidado. Ver sufrir a los que quieres es la peor de las vidas. A miles de kilómetros de distancia la angustia es canalla y se ceba. Un simple «Elvis cuida de mí», vacuna para el alma. Elvis, no te conozco de nada, pero eres un ángel de esos que sanan los deseos de coger el primer vuelo al continente africano. Y yo, una exagerada, lo sé.
Este verano va cogiendo sabor a licor de chocolate de Firenze. Una delicia para el paladar más exquisito que se ha traído en la maleta mi hermano. Escucharle relatar que lo consiguió en una botica de techos grandes y abovedados al lado del Duomo es tan apasionante como probarlo como dos chiquillos haciendo travesuras. Y esto me recuerda que en noviembre volveré a la ciudad eterna, sin vespino pero a lo Audrey Hepburn, callejeando y visitando los garitos menos turísticos y más piratas, a ser posible.
Las bicis son para el verano. Y los helados al anochecer. Y las aguadillas de mis rubias. Lo reconozco, me cuesta un triunfo bañarme en piscinas y playas del Norte, así que he decidido tirarme y entrar de golpe. No hay dolor. Que no se diga.
Escapar por sorpresa a Bordeaux de la mañana a la noche (y no al revés) es antídoto para el aburrimiento. Una sacudida de bella realidad a dos horas de casa. Tomar un buen vino nada más llegar, perderse por sus calles, desayunar en le Jardin Public entre centenarios árboles y delicadas hamacas, ver la lluvia desde una terraza y volver deseando volver. Una vez al año, es mi apuesta personal. Y mi sueño, vivir allí una temporada y terminar de perfeccionar un idioma que llevo en las venas desde niña.
Y queda lo mejor…

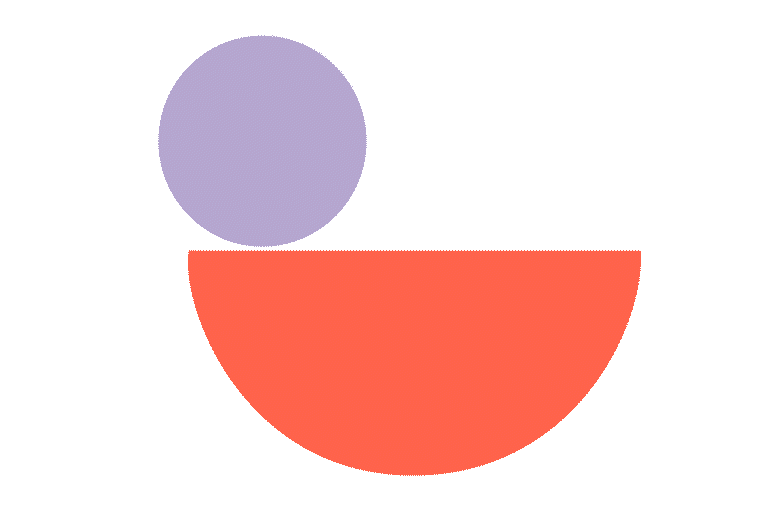
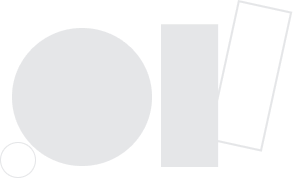
COPYRIGHT NEREA KORTABITARTE. FACTORÍA DE COMUNICACIÓN 2024 ©
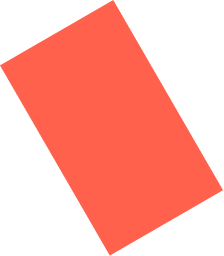
Reserva tu plaza para una sesión Polaroid conmigo. Una vez que completes la compra, me pondré en contacto contigo para programar la cita y brindarte más detalles.