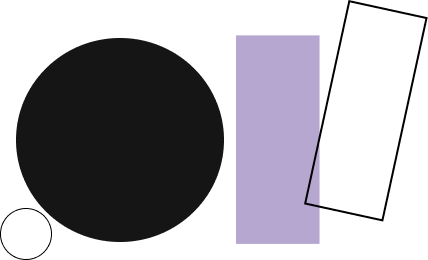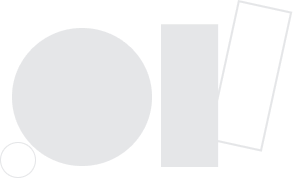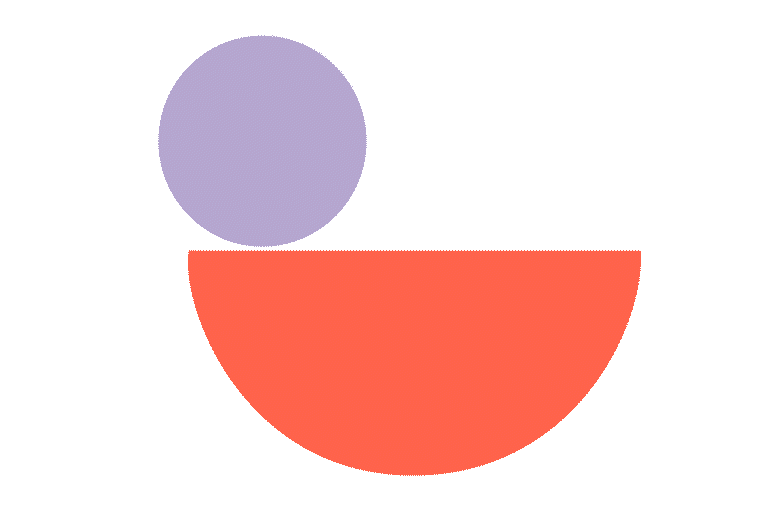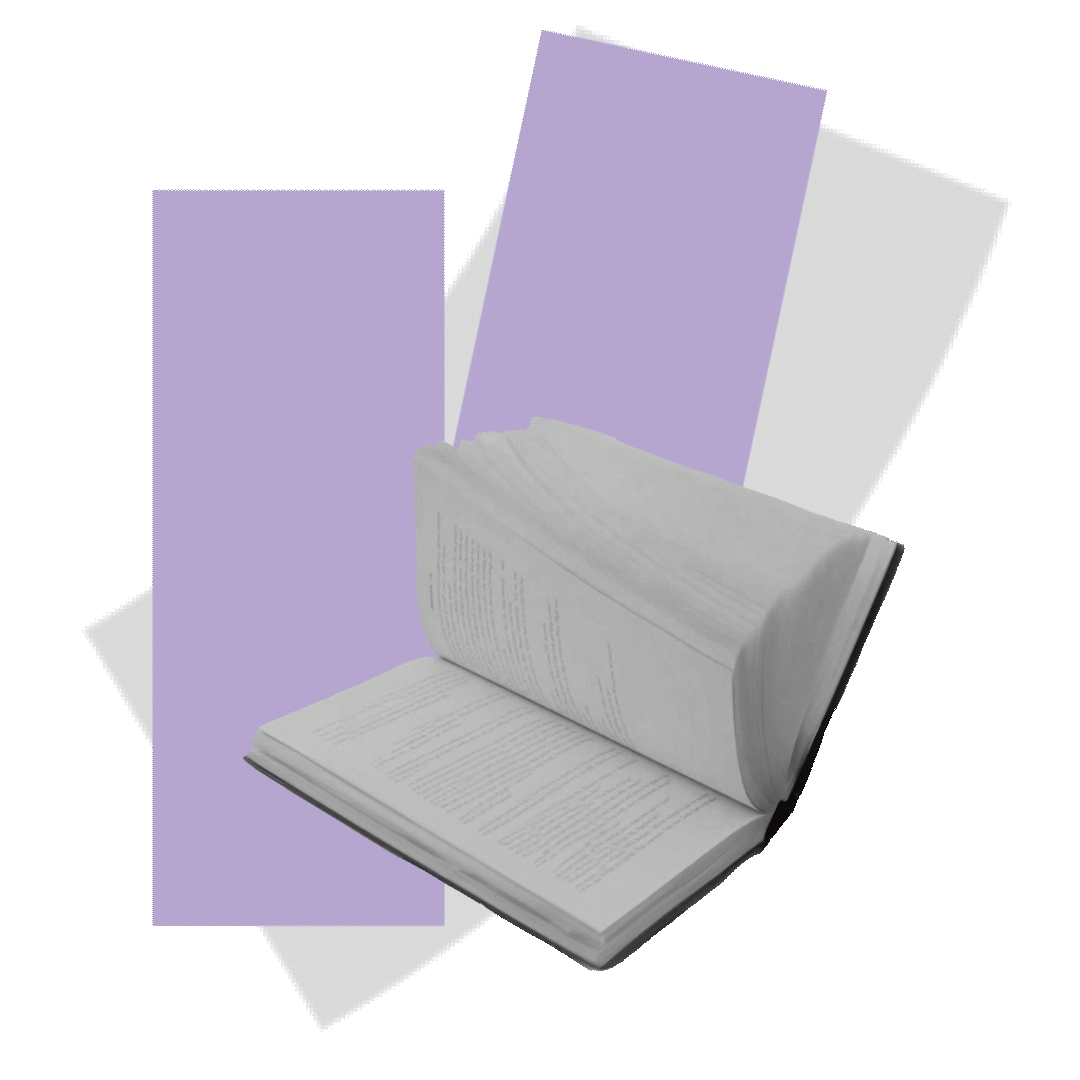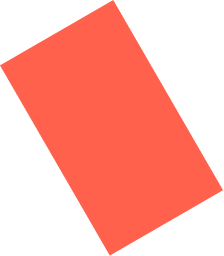Somos instantes
Un año son momentos. Una vida, instantes. Pasear por 365 días y encontrarme tirada en la arena del Sur bajo la luna, con risas y confidencias. Con mucha más vida si cabe que siendo dos niñas, saltando las olas del mar que nos ha visto crecer. Cerrar los ojos y escuchar esa voz entonar melodías que te desarman por completo y te dejan al descubierto, sin máscaras, sin artificios… y añadirle a Vedder calles lisboetas empedradas y tranvías que van directos al cielo.
Desayunar en Donosti, cenar a orillas del Mediterráneo y en el ecuador del día comer un bocata viendo una delicia de concierto de Napoka Iria en Ulía. Tomar el vermouth en el malecón de Zumaia y pasar olímpicamente de los fuegos artificiales desde el Branca mientras la ciudad se paraliza. Los panchitos de los martes y/o jueves. Oír unos acordes desde nuestro «tenderete» del Jazzaldia y salir corriendo pensando «lo que suena es muy grande y no sé lo que es» y descubrir a James Vincent Mcmorrow.
Que «perder» una apuesta sea ver «Los Miserables» en Pamplona por sorpresa. Ir a escalar y entender que la montaña que tanto me cuesta subir simplemente no es mi montaña. Conocer a Martín, a Martina y a Jimena, dar la bienvenida a Nahia y a Leo. Despedir, con lo que cuesta… Bañarnos en el puerto como chiquillos. Echar de menos vuestras risas y las cenas en la terraza y citarnos para un día al azar dentro de muchos años. Bourdeaux o la ciudad donde uno viviría si fuera universitario.
Entender que tu hija mayor ya no es tan pequeña y que tu hija pequeña se está haciendo mayor. Sentir satisfacción y miedo a la vez. Es posible, sí. Y romperte al pensar lo increíble que es la complicidad entre las tres. Magia pura. Canela fina.
Y por fin París…
(Si sólo somos instantes, vivamos la vida en cada suspiro)